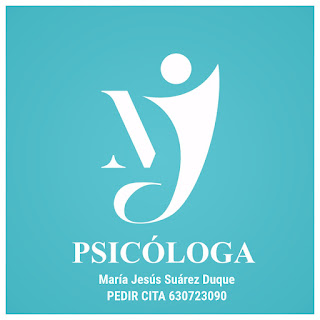
Psicóloga María Jesús Suárez Duque
Atención psicológica a niños, adolescentes, adultos y mayores
PEDIR CITA
RELACIÓN DE LA INHIBICIÓN CONDUCTUAL Y LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD CON OTRAS VARIABLES
Los estudios relacionan la inhibición conductual con la etiología de los trastornos de ansiedad en la infancia. Pero ya que los datos demuestran que no todos los niños ansiosos presentan un
comportamiento inhibido y no todos los niños con IC sufren patologías relacionadas con la ansiedad, resulta necesario conocer qué otros factores
pueden estar implicados en el origen, desarrollo y mantenimiento de la relación
entre inhibición conductual y los
trastornos de ansiedad. Ante esto, cabe la pregunta de en qué
condiciones los niños con inhibición conductual desarrollan trastornos de ansiedad. Para dar
respuesta a esta cuestión, los estudios analizan la existencia de otras variables
que pueden ser mediadoras de esta relación.
En
esta línea, las investigaciones señalan que los niños de padres con algún trastorno de ansiedad presentan un mayor
riesgo de manifestar inhibición conductual y desarrollar un trastorno de ansiedad en edades
tempranas (Hirshfeld-Becker, Micco, Henin, Bloomfield, Biederman y
Rosenbaum, 2008; Hudson et al., 2011; Muris et al., 2011). De tal manera que
según Biederman et al. (1993), en los
menores inhibidos existe un mayor riesgo de padecer trastornos de ansiedad en
ellos y en sus familias.
Del
mismo modo, el estilo educativo de los
padres es otra variable de riesgo implicada en el desarrollo de los trastornos
de ansiedad (Rapee, 2001). Rapee señala que cuando los padres se muestran poco afectivos en la relación con sus
hijos, les exteriorizan poca aceptación
y un bajo nivel de afinidad, generan una mayor probabilidad de desarrollar
una relación insegura, que a su vez
posibilita el desarrollo de trastornos de ansiedad. En este mismo sentido,
postula que una protección excesiva y un
alto control de los padres pueden transmitir al niño un mensaje de que el mundo
es un lugar peligroso y reducir el contacto del niño con estímulos novedosos o
eventos amenazantes, minimizando las experiencias del niño y pudiendo reforzar
la dependencia hacia los demás. Otros estudios apoyan este extremo (McLeod,
Wood y Weisz, 2006; Wood, McLeod, Sigman, Hwang y Chu, 2003), sin embargo,
pocos arrojan luz sobre la naturaleza de la dirección de esta asociación.
Rubin, Cheah y Fox (2001) informan que un pequeño control parental durante una
tarea estructurada se asocia con un aumento de conductas de inhibición conductual en niños
preescolares. Aunque estos estudios señalan la posibilidad de que las prácticas
de crianza moderan la relación entre el temperamento y la vulnerabilidad psicológica
posterior de los niños, resulta evidente, que se necesita más investigación
para entender mejor la contribución de los factores específicos de crianza
(Thirlwall y Creswell, 2010). Ya que el comportamiento de los padres, según los
estudios realizados, podría entenderse como una causa de la ansiedad en los
niños, como una respuesta de los padres a la ansiedad de sus hijos o como la
expresión de la propiedad ansiedad de los padres (Fox, Henserson, Marshall,
Nichols y Ghera, 2005).
Igualmente,
los resultados revelan que hay una
relación entre los trastornos de ansiedad de la madre y los altos niveles de
crítica hacia sus hijos, una de las dimensiones del constructo de emoción
expresada. A su vez, los altos
niveles de crítica se relacionan con el aumento de la posibilidad de presentar inhibición conductual y un mayor número de psicopatologías en niños de 4 a 10 años (Hirshfeld,
Biederman, Bordy, Faraone y Rosenbaum, 1997). En esta línea, se hallan
puntuaciones más altas de emoción expresada en los padres cuyos hijos presentan
trastornos de ansiedad (García-López, Muela, Espinosa-Fernández y Díaz-Castela,
2009). Por último, la variable estrés
maternal en la infancia, es otra variable que también podría estar asociada con
los trastornos de ansiedad en la adolescencia (Essex et al., 2010).
Los estudios apuntan a que no sólo son variables que puedan relacionarse con los trastornos de
ansiedad:
·
Los trastornos de ansiedad
de los padres
·
El estilo educativo
·
La emoción expresada
·
el estrés maternal.
Si no que hay otros factores de vulnerabilidad como
(Muris et al., 2011; Rapee, Schniering y Hudson, 2009):
·
Un apego inseguro entre
padres e hijos
·
Los estilos negativos de
crianza
·
Las experiencias de
aprendizaje específicos
·
Los sucesos vitales
estresantes que pueden contribuir a ello.
Del mismo modo, otras muchas variables han sido estudiadas para
comprobar su influencia en la IC y los trastornos de ansiedad, aunque no se han
obtenido diferencias significativas en ellas. Entre algunas de estas variables,
se encuentran:
·
La expresividad y cohesión
familiar
·
El orden de nacimiento o el
número de hermanos (Hirshfeld-Becker, Biederman, Faraone, Segool, Buchwald y
Rosenbaum, 2004)
·
La dependencia al alcohol y
las drogas de los padres (Biederman, Hirshfeld-Becker, Rosenbaum, Perenick, Wood y
Faraone, 2001).
Al
igual que existen variables que pueden favorecer la presencia de IC y el
desarrollo de trastornos de ansiedad, hay un consenso en considerar otros factores que actúan de protección en el
desarrollo de la ansiedad infantil, variables tanto de carácter externo,
familiar y socioambiental, como interno, genético y cognitivo (Donovan y
Spense, 2000; Vasey y Dadds, 2001). Se sabe que todos estos factores
interactúan entre sí y, dependiendo de variables tales como las características del contexto, la
vulnerabilidad individual, la fase de desarrollo, así como la presencia o
ausencia de otros factores de riesgo o protección, pueden ser o no el
resultado del desarrollo de problemas de inhibición y ansiedad en el niño
(Espinosa-Fernández, 2009). De todas formas, algunos autores consideran que aún
son necesarios nuevos estudios en los que se examine los efectos aditivos e
interactivos de la IC junto a una amplia gama de otros factores de
vulnerabilidad en el desarrollo de la ansiedad patológica de los jóvenes
(Hirshfeld-Becker, Micco, Henin et al., 2008; Hirshfeld-Becker, Micco, Simoes y
Henin, 2008).
Referencia bibliográfica
Ordóñez, A., Espinosa, L., García, L. J., & Muela,
J. A. (2013). Inhibición Conductual y su Relación con los Trastornos de
Ansiedad Infantil. Terapia Psicológica, 31(3).
Psicóloga en Vecindario
María Jesús Suárez Duque
Psicóloga infantil, adolescentes, adultos y mayores
Terapia de pareja
Terapia de familia
Tf 630723090
RESERVA ONLINE👍
PSICÓLOGA ONLINE Y PRESENCIAL
Atención psicológica en problemas de:
Atención psicológica en:
Atención psicológica en otros trastornos:
Precio 60 euros
Duración 1 hora
Pedir cita:
Consultas
Psicóloga María Jesús Suárez Duque
C/ Tunte,6 Vecindario (Frente al Centro Comercial Atlántico, a la derecha de la oficina de correos)
Pedir cita: 630723090
https://www.psicologavecindariomariajesus.com/
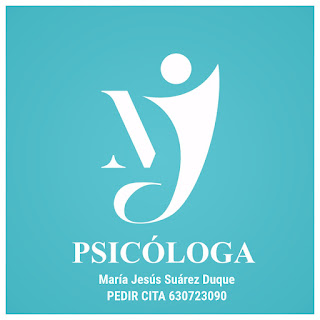
Comentarios
Publicar un comentario